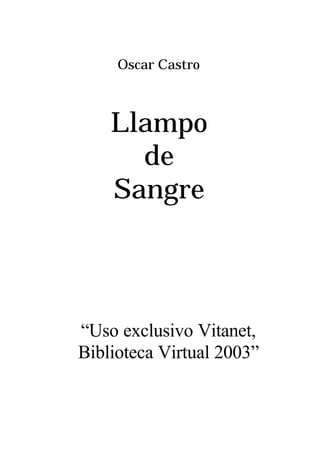
Llampo de sangre
- 1. Oscar Castro Llampo de Sangre “Uso exclusivo Vitanet, Biblioteca Virtual 2003”
- 2. OSCAR CASTRO, NOVELISTA PÓSTUMO Cuando Oscar Castro murió, precisamente el Día de Difuntos, en 1947, su fama de novelista estaba por hacerse. Más aún, se diría que su fama de escritor. Pocos escritores chilenos, en electo, al menos en lo que va Corrido de este siglo, han ido creciendo tanto, después de su muerte, como el delicado poeta rancagüino. Con cierta amargura, más de alguno de sus amigos conterráneos ha preguntado, incluso, si de seguir vivo, Oscar Castro hubiese conocido el éxito literario que ahora alcanza sobreviviéndose. ¿Por qué no? A los 37 años, después de una vida increíblemente dura y difícil, gracias a ella más bien — y ya se verá por qué— Castro había alcanzado una espléndida y fecunda madurez. Sin embargo, según una especie de ley física parece establecerlo, en el momento en que la cuerda así tensa y afinada daba su nota más pura, el instrumento se quebró. Ese hombre de apariencia endeble, casi insignificante, tenía una vitalidad rica, poderosa. Se había templado en la pobreza y el desamparo, y surgió, no resentido sino experimentado y con la sensibilidad vibrante. Y, físicamente, carcomido por una tuberculosis que la estupidez burocrática hizo irremediable. Aún después de muerto, Oscar Castro podría dar para otra novela más: la de la vida de un muchacho pobre, que comenzó como repartidor de pan, a una edad en que niños más afortunados están en segundo o tercer
- 3. año de humanidades, y tuvo varios oficios de ese tipo antes de ser bibliotecario de una pequeña biblioteca provinciana; empleado de banco, periodista, inspector de liceo, profesor de castellano... Esa carrera no lo llevó, por su puesto, a la respetabilidad burguesa, que incluye la satisfacción de ser quien se es y, naturalmente, cierto sentimiento de tranquilidad financiera. Oscar Castro tenia demasiado sentido de la ironía y afición a la bohemia, y así no dejó nunca de «vivir peligrosamente”, al menos en alguna manera. Éstas, que pueden parecer divagaciones o intromisiones en la vida privada de un hombre fallecido hace nada más que algunos años, son consideraciones necesarias para com prender mejor la personalidad y la obra literaria de Castro. Sirven también para destacar mejor el caso ejemplar de un escritor que, en condiciones adversas, antes de morir en plena juventud, fue capaz de escribir seis libros de poemas, tres de cuentos y tres novelas, amén de un drama y una comedia que él dejó voluntariamente en el olvido sabiendo que no estaban a la altura del resto de su obra. En el curso de su breve carrera, Castro alcanzó a destacarse, ante todo, como poeta. Su “aparición” —según la llamó D’Halmar, su padrino— ocurrió en 1936 en circunstancias que ya han sido contadas, y dos años después se publicó su primer libro de versos: Camino en el Alba.* Este camino continuó otros dos años más tarde con Viaje del Alba a la Noche. Estos dos libros y Reconquista del Hombre fueron, en vida, sus títulos de poeta ante el público. Éste lo conoció también, y quizá principalmente, como cuentista, a través de dos volúmenes: Huellas en la tierra y La sombra de las cumbres, pero para los «entendidos», Castro era, ante todo, un poeta. A un año de su muerte, Alone lo recordaba con razón como el “mejor de la generación posterior a Neruda”. * La bibliografía de Oscar Castro ya ha sido apuntada en otra oportunidad, a la cual será forzoso remitírse para completar estas anotaciones: el prólogo a Comarca del Jazmín y sus mejores cuentos, Editorial Del Pacifico, 5. A.. Santiago de Chile 1956.
- 4. Cuando murió y aunque dos de sus libros de poemas estaban inéditos, murió el poeta, el más delicado cantor del campo chileno, un hombre que sabía hacer versos diáfanos, de una sencillez engañosa y difícil, y llenos de emoción comunicativa. Con una maquinaria de propaganda como la que ha realzado y, en veces, pervertido los méritos poéticos de Neruda, Castro se habría convertido en un Ii rico mucho más sentidamente popular. Nadie, salvo unos cuantos amigos, sabía nada del novelista Óscar Castro. * * * De las tres novelas de Castro, una permanece hasta hoy —y justificadamente— inédita. El autor no alcanzó a hacerle los retoques o, más bien, las importantes modificaciones que ella requería. Pero las otras dos bastan para colocarlo entre los mejores novelistas chilenos de este siglo. Llampo de sangre es uno de los logros más depurados o estilizados del criollismo y La vida simplemente forma parte de una serie de obras a la cual pertenecen La sangre y la esperanza e Hijo de Ladrón, a través de las cuales la novelística chilena se ha lanzado por un camino nuevo y promisorio, más fecundo artísticamente y de mayor contenido y fuerza expresiva que el criollismo paisajista o decorativo. En ese sentido, Castro parece situarse al final de una tendencia y al comienzo de otra. Pero el autor de Llampo de sangre y La vida simplemente era, en lo fundamental, un poeta lírico, un hombre para quien su propia y directa experiencia, las reacciones de su sensibilidad inevadible son las determinantes de su expresión literaria y, más aún, las que lo fuerzan a expresarse. Un lamoso novelista aconsejaba no escribir nunca sobre lo que uno había realmente vivido. La receta se presta, por cierto, para amplia discusión. El caso es que Castro escribió principalmente sobre lo que había vivido o visto. Ante esto se piensa, como es natural, y ante todo, en esa novela hermosa y dolorosa que es La vida simple-
- 5. mente, que, para principiar, está escrita en primera persona. La vida simplemente fue presentada por la viuda de Oscar Castro a un concurso que dio mucho que hablar porque en él el segundo y el tercer lugar correspondieron a Hijo de Ladrón de Manuel Rojas, y a la novela del malogrado escritor rancagüino, respectivamente. En ambas novelas la parte autobiográfica es grande, pero en la de Castro la autobiografía resulta más desgarradora. “Oscar Castro —dijo un crítico— da aquí la impresión de haberse abierto las entrañas. Así debió de ser, efectivamente, y en ella el autor dio forma a sus recuerdos de infancia y los mezcló a sucesos oídos o inventados, pero de modo que la figura central, un niño superficial e inconscientemente corrompido, pero increíblemente puro en el fondo, parece corresponder a las más íntimas vivencias del autor, a cosas que un hombre no olvida y necesita expresar tarde o temprano en alguna forma. Inseparable, en cierto modo, de La vida simplemente es Comarca del Jazmín, que es, precisamente, su antítesis. De esta historia, con un «apresto» literario que la otra no tiene, ha sido eliminado todo el horrendo y sórdido ambiente en que vive el protagonista de la primera, como si el autor se hubiese recreado una infancia aislada de la tremenda realidad circundante y en la cual, sin embargo, se mantienen, algunos insoslayables personales de la otra: la madre sola y el hermano vagabundo y admirado. Y un suceso crucial que es casi idéntico en ambas historias. A Juanito, el habitante de la delicada Comarca del Jazmín, se le va un zapato por una acequia, después le da fiebre, delira con el zapato y surge de la enfermedad transformado: “algo ha quedado atrás. Tal vez el dominio milagroso de la infancia...”. Roberto, el protagonista de La vida simplemente, cae también enfermo con fiebre alta y delirio, a raíz de un chapuzón en una acequia, peleando con uno de sus compañeros de pilatunadas, y entonces pierde uno de sus mayores tesoros: un libro de Salgan que arrastra la corriente. De la enfermedad, Roberto sa-
- 6. lió también distinto: “Algo nuevo, desconocido, muy tenue, crecía en mí, dejándome indefenso frente a las emociones”. Y luego, a raíz de un hecho que antes no le hubiera afectado así, “ese día —dice—— me hallé definitivamente cara a cara con mi alma”. En eso consiste, precisamente, que “el dominio milagroso de la infancia” quede atrás”. Estos son pequeños detalles significativos en razón de su misma aparente insignificancia. La obra de Castro está cuajada de autobiografía de la infancia y la adolescencia. Quizá pueda aventurarse que también para él el escribir fue una liberación de las duras vivencias y de los traumas psíquicos de esos años en que todo se graba profunda y perdurablemente Eso mismo también puede explicar que Llampo de Sangre fuese su novela preferida, la que durante varios años construyó y pulió amorosamente, haciendo y rehaciendo capítulos, retocando diálogos y situaciones. Llampo de Sangre es la que menos autobiografía tiene; es más fruto de la actividad creadora «desinteresada», aunque esté basada en el conocimiento directo que, en su primera juventud, Castro adquirió del ambiente de su novela. El mismo personaje que en La vida simplemente aparece como el tío Antonio, un individuo no muy simpático, era en la vida real dueño de una mina de oro en las serranías de la costa, de la provincia de O’Higgins, en donde transcurre la acción de Llampo de Sangre. Este pariente le dio trabajo a Castro en su mina y así pudo éste conocer tipos y costumbres de los mineros, y esa atmósfera del hechizo supersticioso y legendario en que vive y trabaja el minero chileno y que tan magistralmente está dada en el capítulo inicial de Llampo. El minero es también un poeta a su modo, y Castro podía comprenderlo muy bien; por eso hace decir a uno de ellos: “Désele al minero la mejor yeta del mundo y siempre seguirá en pos de otras, porque el verdadero minera! que busca eludirá todo cateo. No está en los montes, ni en la tierra, ni en el agua: está en su propia sangre”. Y retratándose a sí mismo y a todos los artistas dijo de otro: “Los sueños y la realidad
- 7. se mezclaban demasiado en su mente, como el azufre y el cobre van unidos en la pirita”. En la pirita que es la obra de Castro, nadie podrá decir nunca qué parle exacta corresponde a los «sueños» y cuál a la realidad de sus propias e inmediatas experiencias. Claro está que, en última instancia, como decía Flaubert, “madame Bovary soy yo”, pero eso no dilucida el problema del mecanismo de la psicología de la creación literaria, que en el caso de Castro, resulta muy atrayente y llega casi a dar una especie de interés suplementario a sus novelas. Alejandro Magnet
- 8. Cumplo la voluntad de Oscar dedicando esta primera novela de tas suyas a Julio Arraigada Auger, hombre de corazón bien puesto y ma gnífico amigo que estuvo a su lado del primero al último instante de su partida. ISOLDA.
- 9. Primera Parte LA LLAMADA DEL ORO
- 10. 1 ¿QUIEN LO TRAJO, PATRON? Pasada la Angostura de Paine, yendo hacia el sur, la cordillera de la costa quiere juntar los ramales con que ha invadido el valle y empieza su repliegue hacia el Poniente, mostrando alturas que por estar muy cercanas parecen más impresionantes. Las más alzadas cumbres, muy pocas de las cuales sobrepasan los dos mil metros, ostentan nombres pintorescos provenientes de la tradición o del aspecto que las distingue. Talamí, Poque, Huamay, Huiñalauca, Llivi-Llivi, Alto de Cantillana y Cerro de la Chupalla son algunas de estas cimas señeras. Son cerros grises, de rocas envejecidas, con escasa vegetación y delgadas vertientes que no alcanzan a formar caudal. Por las alturas pasan caminos que los derrumbes y las lluvias borran constantemente; y abajo, en las laderas o en los valles, se alzan pequeños pueblos o simples caseríos tan lentos en el crecer como los espinos que enraízan entre los riscos. Entre cima y cima median vastas soledades de roca y silencio. La presencia de seres humanos es casi insólita en estas hondonadas abruptas, y sólo de legua en legua puede verse la silueta de algún arriero que viene de Carén o de Alhué, situados muy adentro, entre estadios de piedra. A veces es la estampa recia y desteñida de un leñador o el humo de un albergue improvisado —peñasco y ramas— cerca de las aguadas. Pero lo más corriente es que puedan andarse días enteros sin encontrar a nadie. Existe, sin embargo, un paraje, entre el cono agresivo de Huilmay y la Cuesta Amarilla, donde los hombres se agitan día y noche. Hay allí tres o cuatro minerales en ex-
- 11. plotación que congregan en sus faenas a varios centenares de hombres, en su mayoría aventureros, trotamundos empedernidos, delincuentes, a veces, o mocosos que empiezan de maruchos y terminan de muestreros, con la cabeza y la boca llenas de fantasías y consejas. La mina «Anita”, en la ladera norte de Huilmay, corre a cargo de una sociedad formada por un francés, musiú Charpentier, y por un vasco que hace vibrar la lengua con las erres de su apellido. Más allá se levantan las calaminas de «El Cabezón», explotada por una sociedad nacional. Un poco hacia el poniente, en el repliegue de un lomo que se interna en Rinconada Grande, está «Piedra Blanca», famosísima en sus comienzos, pero que al anegársele la galería central quedó sólo con dos vetas secundarias en explotación. Sin embargo, cuando en el valle nombran estos parajes, dicen sencillamente: “Para allá, para el lado de «El Encanto””. Y si es un viejo el que habla, no es raro que se quede pensativo mirando las lejanas cimas, y entre chupada y chupada al cigarrillo, cuente una vez más la historia que ya todos saben. —El Encanto, patrón, es un mineral viejazo... La leyenda venía rodando a lo largo de muchas bocas y de muchos años. Sus orígenes se perdían allá atrás, se disolvían en el tiempo, como los de todas las leyendas. Sin embargo, los datos que la apoyaban eran más o menos recientes y aún existían contemporáneos de los últimos protagonistas. Hablábase de un tal Eleuterio Pardo que logró sacar muestras —¡y qué muestras: un par de clavos de Oro!— de la yeta central de El Encanto; pero que después no volvió a encontrar la mina por más que había dejado señales clarísimas para identificarla. El pobre hombre murió recorriendo serranías, los ojos muy abiertos, los pies destrozados, en tanto repetía sin cesar que le habían robado su mina. Después, estaba el arriero Florindo Bustamante, que acampado una noche cerca de Talamí, soñó que un indio se le aparecía para guiarlo hasta los dominios del oro. Al despertar, el arriero tenía muy grabado el paraje en la
- 12. mente y se dio a buscarlo con una fiebre angustiosa que apenas le dejaba tiempo para comer. Un día desapareció sin dejar rastros, en compañía de la muía que lo llevaba sobre sus hombros. Ahora, por la cuesta de Alhué, suele verse en las noches de cuarto menguante una silueta que camina silenciosa en dirección al Tamalí. Pero las herraduras de su muía no dejan huellas en el suelo ni se mueven las ramas de los peumos cuando el jinete las roza con la copa de su sombrero. “Anita”, “El Cabezón” y “Piedra Blanca” fueron descubriéndose uno tras otro, en el mismo orden. Cada uno de los cateadores creyó tropezarse con El Encanto; pero al analizar las muestras se iban convenciendo de que ellas no podían pertenecer al mineral fabuloso cuyo derrotero seguían. Todos, por otra parte, estaban seguros de que el oro no podría ser descubierto sino por quien recibiera la mina de los espíritus que la cuidaban. Además, el elegido debía esquivar la venganza de las potencias contrarias que habían enloquecido a Eleuterio Pardo y hecho desaparecer al arriero Florindo. De este modo, no era raro encontrar en las alturas a seres barbudos y sucios que por meses y meses pernoctaban en las soledades, en espera de la revelación. Eran hombres ilusionados, llenos los ojos de esperanza, incapaces de apartarse del brillo de la leyenda que los encandilaba como luz a ¡a mariposa nocturna. Mas, ¿de dónde venía todo aquello? ¿Qué asidero en la realidad nutría a tales fantasías? De El Encanto se daban detalles concretos, ni más ni menos que si ya hubiera sido explorado. Era, según decían, una mina ya trabajada por los indígenas que poblaron el valle central antes que por acá llegaran los españoles. La codicia de éstos desposeyó de las riquezas a los primitivos propietarios del yacimiento, lo cual trajo consigo la maldición de un cacique, al cual unos mentaban Guaylén o Guaglén y otros Glayilén. Los exploradores mandados por los españoles hasta el mineral fueron asesinados, y los indígenas que conocían la ubicación de la yeta huyeron, con lo cual se perdió la piste y nunca pudo ser hallada. Guaglén, único
- 13. poseedor del secreto, lo trasmitió a su primogénito, y éste al suyo, con el encargo de extraer de las vetas el oro suficiente para rescatar las tierras usurpadas por los conquistadores. Pasaron los años, y los descendientes del cacique fueron arrinconándose en un poblado sin horizontes llamado Copequén. El último de los varones, un mocetón rechoncho, embrutecido por el alcohol, murió sin dejar descendencia y legó su secreto a un guachacayero que lo surtía de aguardiente. Este, perseguido por la policía a raíz de haber dado muerte a un cómplice que se “fundió” con las ganancias comunes, fue a rematar a Bolivia, con la esperanza de volver un día a tomar posesión de sus tesoros. Pero en el Altiplano lo cogió la puna y entregó su alma al Diablo en un mineral de estaño, cerca de Oruro. Pero, ¿cómo llegaron estas cosas a ser del dominio público, si se trataba de un secreto que los interesados debían por supuesto custodiar celosamente? Al principio eran vagos rumores nebulosos que algún viejo visionario soltaba en medias palabras, en insinuaciones que temen descorrer demasiado el velo. Una vez, en la mina Los Tocayos, se encontraron dos hombres que venían de puntos opuestos y que se unieron sin conocerse casi, para emprender la búsqueda de El Encanto. Estuvieron más cerca que nadie de la yeta fantástica... Pero será mejor contarlo en detalle. Uno de ellos, alto, de ojos azules, seguro de sí mismo, se llamaba Edward Russell; el otro, bajo, fornido, con la malicia criolla en el fondo de sus pupilas oscuras, era Julio Chaparro, “El Compadre Pelao” para sus amigos. El Compadre Pelao, llamado así por su costumbre de mentar al Diablo con ese nombre, estaba de barretero en Los Tocayos y allí les alegraba la vida de sus compañeros con el montón de cuentos que sabía, Cierta noche que se hallaron reunidos en el campamento a la orilla de una fogata, sintieron el rumor inconfundible de un caballo que subía por la ladera del monte. Los perros empezaron a ladrar y todos tendieron hacia abajo el oído, mirándose a las caras. A los pocos momentos
- 14. una silueta solitaria emergió de la oscuridad. Unas botas macizas, una chaqueta de cuero, un sombrero de grandes alas. Una especie de gigante con una sonrisa infantil alumbrándole el rostro tostado. Así se apareció Edward Russell por primera vez a los mineros de la costa. Dijo su nombre con naturalidad, explicó que andaba cateando y que le había oscurecido en medio de aquellas soledades. Don Epifanio Salas, el administrador de las labores, lo invitó a desmontarse y le ofreció alojamiento por aquella noche. Mientras estaban tomando un pocillo de café, antes de recogerse, don Epifanio preguntó al huésped, por decir algo, por mantener la conversación: —¿Y cómo pudo dar con el campamento en la oscuridad? —Me trajo un arriero —expresó Russell, sorbiendo el líquido de su pocillo. ¿Acompañante suyo? —No. Me lo encontré a la vuelta de unos quillayes, del arroyo para arriba. —¿Solo? —Solo. El Compadre Pelao levantó la cabeza y sus ojos encontraron los de don Epifanio. Los otros mineros, a su vez, mirábanse con una interrogación en los semblantes. Algo como una onda de frío flotó sobre las voces, apagándolas. Russell no pudo menos de notarla. Pareció asociar rápidamente su respuesta última a esta especie de expectación y preguntó: —¿Por qué? —Disculpe, patrón, ¿cómo era el arriero?— interrogó, a su vez, el Compadre Pelao. —Como todos... Un hombre con una manta... sombrero gaucho... barba negra... Me dejó hasta el recodo y se fue sin aceptarme una propina. Una tensión casi invisible cundió en torno al hombre rubio. -¿Le noto en la nariz alguna cosa rara?-siguió in-
- 15. terrogando el otro, con una ansiedad que en vano trataba de disimular. —No... ¡Ah, sí! Una de las ventanillas más grande, como carcomida. Me fijé al encender la pipa. —¿La muía era barrosa? —Así me pareció... Pero ¿por qué? ¿Se trata de algún criminal? —No, patrón. —Entonces, ¿quién es ese hombre? Intervino don Epifanio, para decir sencillamente, con una voz profunda y estremecida: —El difunto Florindo Bustamante. * * * Edward Russell era el continuador de una larguisima familia de mineros que abarcaba muchas generaciones. Su padre, míster Dick, era el octogenario con tez de pergamino colonial y se mantenía atornillado en una silla de ruedas a consecuencia de la parálisis de sus extremidades inferiores. Había recibido como herencia de sus antepasados, además de la fiebre del metal, una esferilla de oro que llevaba en la oreja derecha y que Edward debía heredar cuando él muriese. Aquella esferilla, hecha con oro de minas australianas, era la credencial de los Russell, su título nobiliario. La conservaban con el mismo celo con que los sacerdotes mantienen la llama de la lámpara perpetua frente a los altares. Edward era argentino por nacimiento, pues su padre se había casado en Buenos Aires con una dama cordobesa que murió cuando el niño comenzaba a ir a la escuela. Míster Dick le dio la educación hasta que rindió su bachillerato, y en seguida pasaron ambos a Chile. De aquí el padre se fue a Bolivia, dejando a su muchacho en la Escuela de Minas de Copiapó, en donde éste hizo brillantemente sus estudios hasta graduarse de ingeniero cuando tenía sólo veintidós años. El joven era positivo, sin mucha sangre de aventurero, confiado solamente en lo comprobable, en lo que po-
- 16. día medirse dentro del laboratorio. ¿Lo demás? Fantasías, ganas de perder el tiempo, juguete de personas con poco que hacer. Fue a reunirse con su padre, el cual había invertido su fortuna en unos minerales de estaño, cerca de Oruro. Allí tomó a su cargo las labores de explotación y pudo ver que el negocio dejaba ganancias considerables. Pero su padre no estaba contento. Llevaba en sus venas la fiebre del oro y sólo trabajando yacimientos de este metal satisfacía sus ansias. A su mineral llegó cierto día, en demanda de trabajo, Juan Espinoza, aquel guachacayero que había huido hacia Bolivia esquivando a la policía. Edward, conocedor de la eficiencia del trabajador chileno, lo admitió en las faenas, y allí estuvo Espinosa un mes y medio, en espera del momento propicio para regresar al país en donde lo aguardaba el fabuloso mineral del indio Guaglén. Un mes más tarde, el aventurero no era más que un harapo casi inservible: la puna le había desmadejado el cuerpo vigoroso. El viejo mister Dlck, compadecido siempre de los mineros, ordenó que lo cuidaran hasta el último instante. En el momento de morir, Espinaza, como agradecimiento, le hizo entrega del secreto que el indio le confiara. El inglés se sintió transportado de júbilo y pretendió partir inmediatamente en busca del maravilloso mineral en que salían clavos de oro. Pero se tropezó con la inflexible frialdad de su hijo. —¿Cómopuedes creer semejantes tonterías, padre? —le reconvino con la firmeza de lo irrevocable. Pero el viejo insistió día tras día, y al fin Edward, por no acortarle lo poco de vida que debía quedarle, decidió encaminarse en busca de El Encanto, allá frente a un caserío llamado Chancón, en una cordillera envejecida, cuyas cimas más atrás aparecían en los mapas con extraños y sugerentes nombres. Por eso había surgido ante los mineros de Los Tocayos en una noche de cuarto menguante. * * *
- 17. Cuando le relataron lo del arriero Florindo, Edward sintió por primera vez cruzar la sombra de la superstición por su espíritu. Aquellos que tenía delante eran hombres curtidos, machos que cada día arriesgaban la vida en el fondo de los socavones y, sin embargo, en sus palabras había una especie de oscuro e invencible temor. —Si no es curiosidá, ¿podría saberse qué derrotero anda siguiendo el patrón por estos cerros? —le preguntó el Compadre Pelao, como al descuido, en el momento en que se retiraba a descansar. —Minas.., como todos —replicó después de un momento, encogiéndose de hombros. —Pero algún dato debe traer... —Tal vez... —Y se despidió del barretero deseándole buenas noches. Sin embargo, al día siguiente, cuando Edward se disponía a partir de nuevo para continuar sus exploraciones, se le acercó otra vez el barretero. Estaba a punto de montar en su caballo, cuando vio que el Compadre Pelao le sostenía el estribo, mientras le susurraba en una insinuación que tenía algo de súplica, de mandato y de anhelo: —Patrón, lléveme a mí para los cateos. —Hombre, yo tengo contratado en Chancón al baqueano Bautista Caroca que hoy ha de estarme esperando en la aguada. Ayer salí solo porque mi compañero tenía que visitar a un hermano enfermo. —No se arrepentirá, patrón Eguar, yo lo podría jurar. El ingeniero sonrió abiertamente ante aquella insistencia. Miró al solicitante con simpatía inquisidora y preguntó: —¿Y a qué viene tanto interés en ir conmigo? —Le voy a decir la verdá, patrón. Usté va a encontrar El Encanto. Un estremecimiento involuntario sacudió a Edward de pies a cabeza. —¿Qué es lo que te hace pensar eso? —El arriero Florindo. Los antiguos decían que nada más que al escogido lo acompañaría el difunto. Yo he buscado esa mina desde que tenía veinticinco años; ya
- 18. voy a cumplir los cuarenta y siete. Quiero trabajar con el hombre que la va a descubrir. Por primera vez el ingeniero obedeció a un impulso: —Vamos. —Espéreme, patrón, voy a traer mis cacharpas. Se alejaron después orillando un barranco, y muchos de los hombres que se quedaban hubieran querido marcharse con ellos.
- 19. 2 LA OFRENDA DEL COJO MARDONES Sin embargo, el destino tiene su lógica propia que los hombres ignoran. El Encanto lo iba a poseer don Braulio Vargas, sin disputárselo siquiera a quienes tanto lo habían buscado. Pero antes que de él, es preciso que hablemos de su padre, don Belarmino Vargas. Era este un anciano de noble y serena estampa, una especie de santo laico, protector de mineros. A su casa situada en una tranquila calle de la capital provinciana llegaban hombres desgreñados, haraposos, con aspecto de bandidos, a quienes él recibía de preferencia, dejando a un lado cualquier otro asunto que tuviera entre manos. Cada uno de estos visitantes traía su leyenda, sus proyectos, y, sobre todo, su saquito con muestras de metal. Don Belarmino exploraba con su lupa los trozos de piedra, buscando en ellos los indicios del oro. Pero los sueños y la realidad se mezclaban demasiado en su mente, como el azufre y el cobre van unidos a la pirita. Se ilusionaba y perdía dinero. Su fortuna se fue quedando en exploraciones, en mulas para los cateadores, en víveres, en pedimentos, en galerías que después de mil penurias entregaban apenas unas hilachas de metal. El, sin embargo, seguía conservando su paternal sonrisa y amontonando trozos de cerro en cada una de las habitaciones de su casa. Estas muestras, que podían verse en las repisas de las ventanas, en el estante de los libros, en ¡os cajones de su velador, sobre la cubierta de su es-
- 20. critorio, fue todo lo que pudo conservar cuando los acreedores se incautaron de sus bienes. El golpe fue demasiado brutal para su espíritu y pareció abatirlo definitivamente. Se halló parado frente a la realidad como un sonámbulo que despierta en medio de la calle. Braulio, que por entonces tenía diez y siete años, recordaba el día en que tuvieron que abandonar la casa con patio empedrado y habitaciones espaciosas, que había sido propiedad de los Vargas desde tiempos coloniales. Fue una mañana de mayo con neblina arrastrada que se pegaba a los alambres y caía después a la acera en llanto silencioso y monótono. Misiá Laura, la esposa, fingía apoyarse en el brazo de su compañero y en realidad lo sostenía, lo levantaba frente a la curiosidad insultante de las gentes de barrio que habían salido a mirar. Se fueron a vivir allá lejos, casi en las afueras del pueblo, en una ruinosa casita de dos piezas que les cedió por caridad uno de los acreedores. Misiá Laura estropeó sus manos señoriales plantando hortalizas en el trozo de patio que tenía la vivienda. Después hizo que Braulio le construyera un gallinero y se ingenió de mil modos para que el hijo pudiese continuar los estudios. Pero en la mente de Braulio maduraban otros proyectos. Los estudios eran cosa que no le entusiasmaban. Largos años para obtener finalmente un cartón con título profesional. ¿Y mientras tanto? La miseria, las privaciones, la amenaza del hambre rondando la casa. Sin pararse demasiado en sentimentalismos, cortó de golpe las esperanzas maternales. Anunció cierto día a los viejos que había resuelto aceptar el cargo de agente viajero que le ofrecía una empresa importadora de maquinaria agrícola. Consternación. Llantos. Consejos. Se llegó, finalmente, a un acuerdo: si el primer mes no satisfacía las expectativas del hijo, este retornaría a sus libros. Visitando a los hacendados de la provincia, Braulio se descubrió insospechadas condiciones de diplomacia y persuasión. La mayoría de los terratenientes, que habían conocido a su padre, lo convidaban a su mesa, y más de una hija casadera puso los ojos lánguidos ante la espigada
- 21. figura del joven que tenía la palabra fácil y la mirada tierna y audaz. De casi todas las haciendas, Braulio salía con una orden de compra en el bolsillo. Y, poco después, los tractores empezaban a surcar los campos como orugas de hierro. Era la época en que se creyó abolir la tracción animal en las faenas agrícolas y los pedidos menudeaban desde los más remotos lugares. De este modo, el improvisado agente vio que las comisiones dejaban muy atrás a sus cálculos. Esto y un matrimonio de conveniencia hicieron a don Braulio, sucesivamente, propietario de la más vasta hacienda de la región, cacique respetado en política y varias veces representante de su provincia ante el Parlamento Nacional. Pero cierto día en su vida de hombre práctico hizo su aparición lo Desconocido. Su padre, de setenta y ocho años, viendo restituida su fortuna y recuperado el antiguo hogar, entregóse de nuevo a su pasión minera. Otra vez comenzó por la casa el desfile de los hombres ladinos y andrajosos que le traían muestras de metal en sucias bolsas harineras. Nuevamente todo se vio invadido por las piedras de colores que poco a poco fueron colmando las repisas, los muebles, los rincones de los cuartos más distantes. Un huésped imprevisto, estrambótico, diversión de los rapaces del barrio, detenía a menudo su cabalgadura, una muía tordilla casi ciega, a la puerta de los Vargas, para sostener misteriosas entrevistas con don Belarmino. Era el Cojo Mardones, un gigantón manso, de aborrascadas barbas, ojos feroces y actitud de perro castigado. Estaba poseído, como el anciano, por la pasión del oro, y buscaba, buscaba a lo largo de mil vericuetos, por entre puntillas, cuestas, cajones y hondanadas el filón milagroso que Dios ha creado para todo minero. La Filomena, su vieja muía, lo traía y llevaba pacientemente del plan al cerro y del cerro al plan sometida por entero a su voluntad de enajenado. —Vamos, Filomena. Y Filomena partía con su tranco invariable, sabiendo
- 22. que por muchas leguas que caminara, siempre le quedarían algunas más por delante. El Cojo Mardones, tras llevarse veinte años entre los peñascales, acabó por pensar que era su ambición la que le alejaba los tesoros de su alcance. Desde niño había escuchado decir a los cateadores curtidos de experiencia y malicia: “Es la codicia fa que corre las minas”. Entonces. para sobornar a los invisibles poderes, resolvió aliarse con un hombre de limpio corazón. La patriarcal figura de don Belarmino lo impresionó con un temor casi sagrado. Trabajó desde entonces únicamente para él, a cambio de la comida —los víveres de cada expedición— y jamás aceptó billetes con que el anciano quería gratificarlo. Fue el más devoto y el más leal de los servidores, y al bajar de los montes con alguna muestra promisoria, sólo pensaba en el júbilo que destellaría en los ojos de don Belarmino al contemplarla. Don Braulio reparaba en esta alianza con una sonrisa y un encogimiento de hombros. La manía paterna se había vuelto inofensiva para su presupuesto desde la llegada del Cojo providencial. Ni siquiera intentó disuadirlo de ella, pensando que era la única cosa que ligaba al pobre viejo a este mundo. Alguna vez, no obstante, estuvo a punto de estallar al ver la familiaridad con que Mardones se desmontaba de su muía y atravesaba rengueando el vestíbulo, sin reparar en las huellas horrendas que sus bototos dejaban en el encerado. Pero los ojos de misiá Laura, hechos de ruego y de bondad, abatían su cólera. Acababa por sonreír y por sumirse de nuevo en sus especulaciones comerciales. Una mañana de comienzos de abril, Mardones y don Belarmino sostuvieron una conferencia más prolongada que las ordinarias. El Cojo, tembloroso, habló de ciertos sueños, de ciertas revelaciones que lo llevarían a la yeta de El Encanto. Era lo de siempre: un indio, unas señales muy claras, un sendero en el que “no había dónde perderse”. Ese día, fa cuota para víveres fue más subida que nunca y la fe de los dos hombres adquirió la firmeza de lo inconmovible. Don Belarmino vio alejarse a su aliado
- 23. y una esperanza como una estrella se le encendió en el corazon. Pasaron veinte días como veinte mulas lentas por las calles del pueblo. Al cabo de ellos, un viernes a la oración, Mardones paró a la Filomena frente a la casa de los Vargas, y al meterse en el vestíbulo sintió rumor de rezos en el salón. Cuatro cirios ardían allí, rodeando un féretro negro y brillante. Sin soltar el saquito de muestras, el minero avanzó con una vacilación enorme en el alma. Don Braulio estaba en un ángulo del salón, cruzados los brazos, las facciones inmóviles y endurecidas. Misiá Laura coreaba el rosario con una voz ausente y sus pupilas celestes parecía.n mirar muy lejos a través de la alfombra. El sombrero del Cojo resbaló hacia adelante, dejando sueltos los cabellos ,que le formaban ya una melena gris y sucia. Avanzó hasta la urna mortuoria y a través del vidrio se quedó contemplando el rostro de don Belarmino, que ni aun en la muerte había perdido su expresión bondadosa. Después los ojos del minero se volvieron hacia todos lados, como preguntando, y había lágrimas en ellos, unas grandes lágrimas de niño desamparado. Alrededor del salón, se veían mujeres de rostro compungido que evitaban mirarlo. —“Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo El rosario era un runruneo interminable, ya sin sentido a fuerza de repetirse. Se divisaban flores por todas partes, en ramos, en coronas o simplemente derramadas encima del ataúd. El Cojo se miró las manos que sostenían el saco de muestras y fue extrayendo uno a uno los trozos oscuros de roca que depositó sin ruido en el suelo como una ofrenda humilde. Luego salió en puntillas y se fue calle abajo en su muía, con el pecho apretado por un sollozo agotador. * * *
- 24. Apenas vuelta la normalidad al hogar, ordenó don Braulio que se tirasen a la basura todas las piedras con que su padre había llenado la casa. Sólo entonces vino a morir por completo don Belarmino, cuya sombra parecía flotar continuamente sobre el muestrario mineral. Misiá Laura, que había concluido por apegarse a esos trozos de ilusión, se desprendió de ellos con llanto en los ojos; pero conservó algunos, los más queridos por su esposo, y los puso en su caja de recuerdos, junto a flores marchitas, cintas ajadas, medallas y estampas gratas a su corazón. Fue, entonces, cuando habló la voz de lo desconocido. Don Braulio había arrancado a misiá Laura de la ciudad, llevándola a su hacienda para que allí, junto a su nuera, encontrara mejor compañía que sus recuerdos tristes. Bajo los corredores de las casas, esposa, hijo y madre solían platicar por las tardes, una vez concluidas las faenas. Eran charlas tranquilas que consonaban bien con el silencio de la hora y con el canto de los grillos. Frente a ellos, el parque con grandes árboles; más allá, el huerto que surtía a la casa de verduras, y luego, los campos vastos limitados por los montes de suave perfil. Los capataces y llaveros aprovechaban este instante para acercarse al amo, dar cuenta de lo ya hecho y recibir órdenes para la jornada siguiente. Luego, el alejarse de las espuelas camperas se confundía con el chirrido de los élitros, y tornaba el silencio al corredor penumbroso. Esa tarde había sido de calor sofocante y don Braulio volvió amodorrado de su diaria inspección a los campos. Misiá Laura, que estaba sola, al mirarlo sudoroso. abandonó el tejido sobre la silla de mimbre y fue hacia el interior a prepararle un refresco. Don Braulio se dejó caer en el sitio de siempre y estiró con lenta satisfacción las piernas doloridas de tanto cabalgar. Era más tarde que de costumbre y en el poniente brillaba ya una gran estrella. El hacendado se hundió sin resistencia en un entresueño tranquilo. Y, de pronto, vio aparecer a su padre frente a él. Venía por el parque en dirección a las casas, con su andar reposado, su bastón en la mano y su barba
- 25. blanca. Igual que siempre, pero más vacilante, como si estuviera muy fatigado. Mientras subía la escala del corredor, don Braulio pudo ver que el cuerpo del viejo era transparente y que a través de él se divisaban los árboles del parque. Y el padre habló con una voz pausada, lenta, que llegaba al oído del hijo como desde una lejanía: —Vengo muy cansado, Braulio... He tenido que cruzar tantos campos y tantos caminos para llegar aquí... Don Braulio quiso preguntar algo, pero su lengua estaba pesada, pesada como sus piernas. —Quiero hablarte de la mina El Encanto... Busca las muestras que hay en el salón... las muestras que trajo Mardones... Algo como un disparo hizo dar un salto al durmiente. —¿¡Qué pasa!? Junto a él, como una sombra destacada apenas en la penumbra del corredor, estaba su madre. A sus pies, el platillo y el vaso en que le traía la limonada, deshechos contra las baldosas. —¡ Braulio! Las manos de misiá Laura temblaban entre las de su hijo. —¡Tu padre! —balbuceó por fin, sin despegar los ojos del parque. Y luego, sollozando: — Lo vi... lo acabo de ver... Era su misma figura... Por ahí se fue, por ahí... Don Braulio, recuperado ya el dominio de sus nervios, la protegía con su brazo, empujándola hacia el interior. Las palabras con que pretendía calmarla no tenían ningún efecto sobre su madre, que pidió ser conducida a la capilla para rezar por el alma de su marido. Devota, insignificante, se arrodilló a los pies de una imagen sagrada. El hijo partió dos días más tarde a la ciudad, como obedeciendo a un mandato que no admitía dilaciones. Cuando la puerta de su casa giró chirriando sobre sus goznes, algo como un escalofrío le encogió el corazón. Ya en el salón lleno de polvo que aún olía a flores ajadas, abiertas las ventanas a la luz, sus ojos cayeron sobre pétalos
- 26. arrugados y hojas descoloridas. La habitación no había sido abierta desde que sacaron el ataúd. Alguien había amontonado en un rincón la ofrenda del Cojo Mardones. Alzó las piedras con mano insegura y las llevó a la ventana para verlas mejor. Eran unos trozos oscuros, rayados apenas por una yeta blanquecina y nada decían a sus ojos profanos. Buscó entre los papeles del anciano la dirección del laboratorio que practicaba los análisis y sólo después de revolverlos todos pudo dar con ella. Al cabo de cinco días le llegó el resultado del análisis. En medio de todo el detalle, sólo una línea surgió ante sus ojos, como si estuviera trazada con caracteres luminosos: “ORO, 382 grs. por tonelada”. Don Braulio estaba en el comedor de la hacienda al desdoblar aquel papel. Todos los músculos se le pusieron duros, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. 382 gramos... 382 gramos... ¿No sería 38,2? Sus miradas descendieron con prisa hasta una nota que venía al final: “Es este uno de los más ricos minerales en oro que nos haya tocado analizar Su mujer y su madre, estupefactas, lo vieron levantarse y abandonar el comedor, repitiendo como un enajenado: —¡El Cojo Mardones... El Cojo Mardones...!
- 27. 3 LA MINA ES DEL DIFUNTO La figura del Cojo Mardones había desaparecido del pueblo junto con marcharse don Belarmíno del mundo. Inicié don Braulio su búsqueda con una Impaciencia que le quitaba horas de sueño. Emisarios, avisos en los periódicos, indagaciones en los minerales circundantes, todo fue inútil. El Cojo no se mostraba por parte alguna, y algún minero viejo se limité a decir vagamente, rascándose las greñas por debajo del lacio sombrero: —¿El Cojo Mardones?... Mes y medio hará que lo vide para el lado de Huiñalauca. Iba solo, montado en su muía. El hacendado comenzó a desesperar. Tenía en el puño una fortuna incalculable, y no podía explotarla. Descuidé sus negocios, abandonó las asambleas políticas, hizo largos y extraños viajes a pueblecillos insignificantes, se trabé en minuciosas pláticas con ancianos, mujeres y niños que vivían alejados de todos. Nada. Siempre nada. El Cojo eludía las más prolijas búsquedas como una yeta bruja. Y transcurrieron cinco largos meses. Hombres andrajosos comenzaron a visitar la casa de don Braulio. Cada uno con su saquito de muestras, cada uno con la tentación de lo imponderable. El los acogía, los dejaba explayarse, les recibía las piedras con mentido interés. Y, por fin, al descuido, mientras ponía la lupa sobre los minerales, hacía su pregunta: —¿Conoces al Cojo Mardones?
- 28. Las respuestas eran vagas; unas despreciativas, otras jocosas, las más, indiferentes. —De nombre... sí. Allá en la Leona lo mentaba don Pedro, el laborero. —¡Viejo loco! A lo mejor la muía muerta de hambre se lo ha comido. —No sé quien pueda ser... En seguida, comenzaban a fantasear: “Es buenaza la mina que le traigo, patrón: cincuenta gramos, cuando menos”. Otros, más optimistas, llegaban a los setenta gramos. Don Braulio no levantaba los ojos de la lupa por no hacerles ver su desprecio. ¡Setenta gramos! ¡Si ellos llegaban a saber!... Los despedía con desteñidas promesas, soltándoles algún billete para que se alejaran pronto. Después tiraba las muestras al tacho de la basura y empezaba a pasearse por el escritorio, fumando, fumando... Alguna vez llegaba un emisario con recados del administrador. —Manda decir don Claudio... —¡Dígale que no me moleste! Que lo resuelva él, ¿entiende?, ¡que lo resuelva él! ¡Para eso le dejé dinerol Cerraba la puerta de golpe, mascando su indignación: —¡Habráse visto viejo bruto! ¡Fregar por una porquería! A los siete meses, neurasténico, estirada hasta el máximo su paciencia, decidió reintegrarse a sus tareas. Arrojó una mirada a los balances que por largo tiempo habían aguardado su aprobación. Trescientos diez mil pesos de utilidad: una piltrafa para sus anhelos, algo sin importancia. Regresó a la asamblea de su partido, agitada por la proximidad de las elecciones. Allí lo acogieron como a un enviado divino. —¡A usted lo necesitamos, don Braulio! ¡Este es un revolutis que no lo entiende nadie! La izquierda se agrandaba, tomaba posiciones en las industrias y en los campos; los iba a destruir. La marejada popular se hacía presente en los labios de los caciques
- 29. y en los ojos de los candidatos que veían su triunfo amagado. Los rotos..., la sindicalización..., la audacia de los dirigentes obreros. Tuvo que hacer un esfuerzo para acomodarse a la realidad. Pero, ya posesionado de todo, fue de nuevo el hombre sereno, el capitán que resuelve las cosas a fuerza de criterio y perspicacia. Ordenó. Distribuyó. Esto así. Fulano y Zutano. “¡No hagan esa barbaridad!”. “Usted, Echeñique, tiene que renunciar por esta vez”. Sus antiguos partidarios reconocían al amo y se plegaban, serviles, a él. Logró aquietar el remolino y la situación pareció más llana y viable. “¡Todo por el partido, señores; para mí no pido nada! soy el último militante de esta asamblea de hombres conscientes y patriotas!”. Vuelto de nuevo a casa, las piedras, sobre el escritorio, tornaban a llevarlo por caminos pavimentados de oro. Llegó el tiempo de las proclamaciones. Comenzaron las giras por poblados distantes que sólo contaban en los mapas por el número de votos que aportaban a la lista. Un día, su dedo de general señaló la comuna de Cailloma. —Mañana a las ocho partimos. Seis autos enfilaron por una carretera zigzagueante y quebrada. —Habrá que prometer arreglo de caminos y puentes. Se dirigía a los oradores pagados que venían en el coche de más atrás. Estos comenzaron de inmediato a elaborar sus párrafos redondos y sonoros. “¡Ciudadanos de esta región olvidada!”... Todo estaba preparado en Cailloma. Un ancho recinto que servía para guardar carretas. Un gran lienzo pintarrajeado sobre el portón abierto de par en par. Adentro, olor de asados, cazuelas y empanadas. Y la promesa incitante del vino. Se juntaron por lo menos doscientos labriegos embobados por el vocabulario estruendoso y redundante de los oradores. Soñaba lindamente todo aquello, y los ojos bo-
- 30. vinos podían ver las carreteras suaves y llanas, el pago justo y la abundancia soñada! ¡Cómo no habían de aplaudir, si luego los festejarían con un banquete opíparo, anticipo de que las promesas serían cumplidas! Don Braulio, en el centro de la mesa de honor, miraba a la muchedumbre con ojos fatigados, inclinándose de vez en cuando hacia el presidente del partido para comentar algo. De improviso, una frase quedó inconclusa en sus labios. Una figura estrambótica se recortaba en el hueco del portón, montada en una vieja muía: el Cojo Mardones. El minero estiraba el cogote, apoyadas las manos en la enjalma de su bestia, para indagar el porqué de tamaño alboroto. Se levantó don Braulio, como si la silla lo hubiera impelido, y se quedó mirando aquella silueta que para él tenía los contornos de lo milagroso. El orador, que en ese momento se había vuelto hacia el amo, como buscando aprobación, trabucó unas palabras, se atropelló de modo lamentable y acabó por volver la cabeza hacia la calle. Giraron con el suyo los rostros de todos los oyentes, y el Cojo sintió que las miradas lo aplastaban contra la montura. Confuso, desalentado, torció las riendas de su muía y el animal se demoró una eternidad en volverse. Don Braulio, que se había labrado un camino a empellones y codazos, estaba junto a él. —¡Cojo Mardones! —Patrón Braulio... Su voz era sumisa, como si pidiera perdón. —¡Desmóntate, hombre! Tengo que hablar contigo. Mardones arrastró su pierna deforme tras el amo, cuya sola presencia separaba en ancha calle a los campesinos. Cuando estuvieron solos, allá en el fondo de la quinta, bajo una mata de membrillo, donde apenas llegaban los ímpetus del orador, don Braulio preguntó a su acompañante: —¡Hombre! ¿Y qué te habías hecho? Mardones, abatidos los ojos, la chupalla en la mano, replicó:
- 31. —En Coínco, patrón. Trabajando. —¿Trabajando en qué? —Me tomó don Cucho Venegas en el fundo La Nigua. De rondín en las noches. Tiene una quinta grandaza y se le entraban a robar fruta. Como me tratan bien, ahí pienso morirme. —¿Y las minas, Mardones? —No me las nombre más, patrón. Cosas del Diablo para trastornar cristianos. Las muestras que saqué para su padre fueron las últimas. —¿Y de dónde trajiste esas muestras? —Créame que ya ni me acuerdo. Don Braulio agarró al Cojo por la manta de lana y le gritó casi en el rostro: —¿Sabes cuánto dan esas piedras? —Ya no me importa. Cuando encontré a su padre difunto, pensé que la suerte no quería tratos conmigo. Total, uno ha de morirse de todas maneras. Pobre o rico, no quiere decir. El hacendado no pensaba revelar, por precaución, su secreto; mas, ante aquella dejadez incomprensible, se resolvió a tirar su carta decisiva: —¡Trescientos ochenta y dos gramos, Cojo Mardones! Por las pupilas del minero pasó un fulgor de brasa que deja caer la ceniza. Pero, en seguida, volvió a su indiferencia. —Bonita ley, patrón. Pero yo no tengo nada que ver con eso. La mina era de don Belarmino y él se murió. —¡Pero yo soy su hijo, su heredero! —Hay cosas que no se heredan. Usté tiene codicia. Se apartaba de él, desconfiado, como si se tratara de un enemigo. Quiso en seguida rematar la conversación con unas palabras aplastantes: —Yo le dejé las muestras a un muerto, para que se llevara lo que era de él. Y a un muerto no se le puede robar. Entonces la mente de don Braulio halló el argumento supremo. Relató, emocionado, con voz lenta y profunda,
- 32. la aparición de su padre. Era por orden suya que las muestras habían ido al análisis. Mardones, aclarados de pronto los ojos, lo miró frente a frente. —Ahora voy creyendo que usté es minero, patrón Ahora puedo acompañarlo. —Te llevaré esta misma noche en mi automóvil. —No, don Braulio. En mi muía, nada más que en mi muía. Mañana me tendrá por allá. * * * —Así fue como el Cojo Mardones le entregó la mina El Encanto a don Braulio Vargas — terminarán los mineros que relatan el hecho—. Casi gateando con su pierna coja, volvió a subir al cerro hasta dar con las señales que había dejado. El mismo marcó los deslindes para el pedimento y él se fue a caballo en su muía a morirse en Coinco, después que todo lo tuvo arreglado. —Entonces, ¿no trabajó la mina? —preguntará alguna voz en el corro que escucha. —No quiso con ruegos ni con promesas. Despreció la plata y lo despreció todo para apagarse tranquilo, igualito que mi cigarro. Lo enterraron en Coínco y ahí don Braulio le mandó levantar un “mosoleo’ mejor que el de muchos hacendados. Para mí que es el único minero que tuvo casa linda después de muerto. Lo que es a mí, me han de enterrar en la huesera, con tantos otros que no tienen nombre. Si es que no me caigo a un pique y me sacan hecho metal.
- 33. 4 ESPERANZA Y DERROTA DEL COMPADRE PELAO Nunca en su vida de minero había iniciado el Compadre Pelao un cateo con tanta fe. Algo en el fondo de su corazón le había dicho siempre que no se apagarían sus ojos sin ver la yeta de El Encanto. Contemplaba a Edward Russell con una especie de supersticioso temor. Este gringo macizo y llanote había sido designado por las potencias invisibles para llevar a cabo la empresa fabulosa. ¡Vaya uno a saber por que! Tal vez se precisaría un hombre de alma limpia: tal vez ningún chileno se había hecho digno de poseer la fortuna del mineral; tal vez... A la zaga del amo que voluntariamente eligiera, acortando sus trancos al paso de la cabalgadura, el minero sentía que la mañana era más clara que de costumbre, y que hasta las piedras hoscas parecían echar una sonrisa en la flor de los quiscos. Iban aún por caminos familiares: puntilla del Chivato, cuesta de Carén, cerro Los dos Hermanos. Abajo, a trozos, el valle verde de pastizales y amarillo de yuyos nacientes. A ratos, la garrulería escandalosa de los choroyes; la música radiante del zorzal, poeta de soledades; la llamada en tres tiempos de alguna codorniz escondida. Un cernícalo batía sus alas, sujeto al aire claro, y descendía luego como una flecha gris sobre la presa hipnotizada. Edward hablaba poco, pero su saludable presencia parecía vivificar el aire mañanero. Con este hombre podía trabajarse; era de los que nada ocultaban bajo sus ojos claros. Su risa era un resplandor amigable y sus manos tenían la franqueza de lo elemental. El Compadre Pelao
- 34. comprendió, de repente, que sólo un varón así podría luchar contra los poderes oscuros. Era el sol disolviendo la sombra de los matorrales cordilleranos. El minero buscaba modo de manifestar su gratitud a quien lo había incorporado a su destino sin preguntarle nada. El mutismo del otro —silencio de quien está en paz con su corazón— iba espoleando en el ánimo del Compadre el anhelo de acercarse más a su intimidad. ¿Cómo hacerse presente en el afecto de su patrón? ¿Cómo dejar allí una huella que lo fijase para siempre, sin confusiones ni titubeos? Ingenuamente, el cateador deseaba que Russell se viera acometido por un peligro imprevisto para mostrarle su pujanza. Tal vez estaba un poco conforme por haber usurpado la dignidad que ostentaba sin mostrar antes algunos de los méritos que tenía de sobra. Principalmente le hubiera gustado que el gringo comprendiera una cosa: no era por codicia que lo seguía; no era por mezquino deseo de atrapar unos pesos. El tenía dos manos, ¡caramba!, y en cualquier mineral podría llenarse tos bolsillos de billetes. ¿No era acaso el mejor barretero de Los Tocayos? ¿No lo consultaban a él los ingenieros antes de comenzar una perforación? Como si Edward fuera pensando lo mismo, sofrenó en un reproche su caballo para decir a su acompañante: —¡Hombre! No hemos hablado de pago. El pecho del Compadre Pelao se infló orgullosamente, como si todo el aire matinal se le hubiera adentrado por las narices poderosas. Se detuvo también, miró primero la montura del ingeniero y después su rostro abierto. —¡Plata, patrón, plata! —dijo en seguida, como quien dice piedras—. Yo ganaba cuarenta y cinco pesos diarios en Los Tocayos... No me ofrezca pagarme. Yo me vine con usté porque me gusta trabajar con hombres... bien hombres como usté. —¿Y cómo sabes qué clase de persona soy yo? —Ahora sí, don Eguar! Si usté no fuera como Yo pienso, mecón que me cortaría... Se detuvo indeciso, recordando, tal vez, que no se hallaba en la mina.
- 35. —¿Qué te cortarías? —¡Lo que tengo de más hombre, patrón! Edward se rió ampliamente y le dejó caer un rebencazo cariñoso en los lomos. Estaba contento el gringo. Buen compañero le había dado el cerro. —Si descubrimos esa mina... —dijo con tono de ofrecer —¿Si la descubrimos? ¡Benaiga, don Eguar! SI no la descubrimos, mecón que...! —¿Te vas a cortar algo? —¡El dedo grande, que pa todo le sirve al minero! Siguieron caminando monte arriba, alegre el uno. pletórico el otro, porque habían descubierto un punto en que sus almas convergían. Una hora después llegaron a la aguada. Allí había un caballo detenido junto a una muía con sus árguenas, y, entre ambos, un mocetón de fisonomía cerrada y ademanes calmosos. Respondió brevemente al saludo de los que llegaban, y se allegó sin prisa al caballo de Russell. —Patrón, me manda don Bautista, el cateador. —¿Dónde está él? —preguntó el ingeniero. —En Chancón. Anoche se le murió el hermano que tenía enfermo, y el entierro es mañana. —¿De modo que no podrá venir? —Hasta pasado mañana, patrón. —¡Caramba! Yo quería empezar ahora... Las pupilas del gringo miraban las alturas con una sombra de contrariedad. —Parece que se ha olvidado que trae compañero —intervino el Compadre con indiferencia postiza, mientras examinaba curiosamente una ramita de culén. —¡Hombre! Perdona —respondió Edward. Y luego, al mocetón: —Está bien. Dígale que ya tengo baqueano. Y llévele esto. Extrajo un billete de a cien de su cartera y lo puso en la mano del mensajero. Pero seguía pensativo. Dijo, por fin:
- 36. —Necesito comprar un caballo. —¿Para quién? —interrogó el Compadre. —Para ti. —¿Y qué mejor caballo que mis piernas? —De ninguna manera. Tendremos que andar mucho. El mocetón indicó, entonces, un estiramiento de labios, su propia cabalgadura. —Si este le sirve... —¿Es suyo? —Mío. —¿Y la vuelta a Chancón? —Son apenas dos horas a pie. —¿Cuánto pide por él? El vendedor miró primero al gringo; en seguida, de reojo, al Compadre Pelao. —Que sean cuatrocientos pesos —remató con tono arrastrado. El Compadre Pelao miró a Russell como de pasada y se fue a tomar agua en la vertiente para no hacerse cómplice de la especulación. Al levantarse, pudo ver al mensajero que contaba con calma los billetes, mientras decía: —El pingo es harto sufrido para las repechadas. Y el coirón se lo come muy bien. Y el Compadre Pelao, como al descuido: —Tiene el mismo color de un caballo de virtú que contaba mi abuelo: coloradito como los billetes. Se puso a examinarle las patas y los dientes. —Ahí le dejo la muía con los víveres que le manda don Baucha —se equivocó el mensajero—. Todos los encargos vienen. Y las cantimploras para el agua, aquí atrasito; yo se las había llenado ya... —Muchas gracias. Y digale a Bautista que lo siento. —No importa, patrón... Será, entonces, hasta otra vista... Y feliciá, pues. Parecía tener prisa en alejarse. —Hasta otra vista—le replicó el minero, mientras afianzaba la cincha. Cuando el mocetón hubo desaparecido, allá lejos, Edward se volvió al Compadre.
- 37. —¿Qué le parece la compra? ¿Cara? —Yo no entiendo mucho en bestias... ¿Vamos andando? Había desatado la muía y la arreaba hacia lo alto. Edward sonrió, comprensivo y regocijado. —qué importan ciento cincuenta pesos más, hombre, si vamos a descubrir El Encanto! — añadió guiñando un ojo. La cara del Compadre Pe!ao se llenó con una sonrisa de jubilosa malicia. * * * Poco a poco los sitios familiares se fueron quedando atrás. Se internaban en anchos laberintos que parecían hechos de envejecidas pizarras. Se movían los cerros a! compás de la marcha, se barajaban las alturas, los puntos cardinales entregábanse a un baile endemoniado. Los viaieros se detenían, a veces, para mirar algún abismo, o bien, se les imantaban los ojos en alguna extraña conformación rocosa. Las piedras eran más rotundas, más limadas por el viento y el agua, como un propósito desnudo. El gringo se inclinaba sobre el plano para deletrear algún nombre: —Puntilla de la Pluma... —Ahí, detrás del cordón, la vamos a topar —le informaba el baqueano—. ¿Ve? De aquí nos tiramos por ese lomita y abajo hay una quebrada con agua. —Después tenemos que atravesar por la cuesta Amarilla. —Malazo está el camino por ese lado. Hay una lajería que no se entiende. Pero es el único paso. Y si lo cruzan los arrieros de Carén ¿por qué no vamos a poder nosotros? Así durante cuatro días. Después las señas empezaron a complicarse. Extrañamente se interponían enigmas que ambos procuraban descifrar. Algo estaba, sin duda, falsamente ubicado en el plano. Estuvieron un día sin moverse, indecisos acerca
- 38. del rumbo. Las anotaciones no concordaban con los conocimientos del Compadre Pelao ni con la confrontación de los montes. —Estoy seguro de haber anotado todo lo que me dijo Espinosa. —A lo mejor la puna le ha confundido la cabeza al cristiano ese. —Quién sabe. Se cruzaban de brazos, rabiosos de impotencia. Al sexto día, resolvieron confiarse al azar. De no encontrar el derrotero, volverían al punto de partida. El Compadre modificó las cosas a golpe de intuición. ‘Se me ocurre que tiene que ser esto”, pensaba. Y quería con toda su alma que así resultase, para no sentirse un mero instrumento en aquella empresa. De este modo la mina se hallaría más ligada a su corazón. En la octava jornada, el baqueano empezó a renegar. —¡Es mi compadre pelao que la embolisna todo! —decía. Y, en medio de su desesperanza, Russell no podía menos de reír. —¡Usté no sabe lo pucha madre que es mi compadre pelao! Le revuelve las cosas a uno, y lo friega por el gusto de hacerlo condenarse. Más adelante lo acometía un nuevo ímpetu de optimismo. —¡Me cortaría las orejas si no encontráramos ese mineral! Cuando no tenía miembro ya que cortarse, tornaba a sus recriminaciones contra el compadre pelao. Pero, en ambos, el desaliento iba siendo cada vez mayor. No ganarían nada con andar sin destino. Descendieron hasta donde el plano se ajustaba a la topografía. De allí surgieron otro rumbo. Nada. Nada. Nada. Entonces, como dos generales derrotados, bajaron hasta Chancón. Una semana después iniciaban otra tentativa, guiados esta vez por Bautista, que era una anciano de cara arrugada como los cerros, fantaseador y voluntarioso.
- 39. —Si la primera vez lo hubiera acompañado yo, patrón... —expresó en el camino, mirando como al pasar al Compadre Pelao—. ¿No ve que a mí me sobran años y estos montes han sido como mi casa? De ahí de donde llegaron ustedes, yo sé para qué lado hay que tirar. Y se reía con una risa hueca y aplastada. No obstante, cuando se vio frente al obstáculo, notaron que fruncía las cejas con perplejidad agresiva. —No, pues no. De aquí no se puede pasar a la Taza Negra... ¿No ve que los caminos cortan para este lado? Nunca me han notificado que por aquí pudiera llegarse a la Taza Negra. —¿Y si hubiera un camino que usté no conozca? —se desquitó el Compadre, punzándolo con el tono. —¿Un camino que yo no conozca? —silabeó el viejo, como quien expresa: ‘‘¿Un puma con alas?’’. —...un camino que nadie conozca —prosiguió el otro, como si una idea súbita le hubiere traspasado el cerebro. —El plano dice que hay que seguir de aquí a Taza Negra —informé el ingeniero. —¿Qué rumbo marca? —El norte. —El norte queda aquí —dijo don Baucha, y señalaba con su mano puesta de filo la infranqueable y vasta pared que tenía al frente. —Compadre Pelao, ayúdame! —gimió casi el minero, adelantando su caballo para buscar lo imposible. Nuevos vagabundos, nuevas exploraciones sin meta los sumieron en una tensa impotencia. —Volvamos —dijo Russell al cabo de diez días. Y mulas y caballos descendieron pisando el fracaso. En Chancón los aguardaba una noticia que los hirió como un disparo: —¡Don Braulio Vargas descubrió El Encanto! La mano de Edward Russell cogió un periódico arrugado que le tendían. Allí estaba la publicación del pedimento. Veinte hectáreas en el punto denominado Taza Negra, entre Cuesta Amarilla y Huiñalauca.
- 40. Los tres exploradores se contemplaron un instante y después agacharon la cabeza, con ganas de llorar. El Compadre Pelao se emborrachó esa noche como fudre, y partió al otro día sin ver de nuevo al ingeniero, después de vender su cabal lo en ciento cincuenta pesos. El Diablo ya no tuvo quien le dijera compadre por aquellos parajes. Los tres exploradores se contemplaron un instante y después agacharon la cabeza, con ganas de llorar. El Compadre Pelao se emborrachó esa noche como fudre, y partió al otro día sin ver de nuevo al ingeniero, después de vender su cabal lo en ciento cincuenta pesos. El Diablo ya no tuvo quien le dijera compadre por aquellos parajes.
- 41. 5 LA MARCA DE LOS RUSSELL Pero ya en Edward Russell había prendido la fiebre del oro. Su temperamento positivo y directo rechazaba la superstición; mas, algo, allá en su fondo ignorado de sí mismo, quería darle cabida. La llegada providencial del minero Espinosa a Bolivia; la compañía del arriero Florindo Bustamante; el hecho de que El Encanto hubiera sido descubierto justamente en el sitio que señalaban sus referencias... El ingeniero no podía apartar de su mente estas intervenciones ubicadas en un plano donde los cálculos no valían. Comenzaba recién a conocer mineros de verdad, regidos sólo por el signo de lo invisible. La silueta del Compadre Pelao estaba fija en su corazón y su ausencia le dolía como la de un hermano querido. Luego, ese viejo cascarrabias de don Bautista, que a raíz del fracaso había jurado morirse sembrando papas. Y tantos otros que recién le mostraban su verdadero perfil y sus legítimas dimensiones. El oro, la riqueza en sí, no eran suficientes para mover tantas voluntades y tantos esfuerzos. Algo más había, que superaba toda previsión. Désele al minero la mejor yeta del mundo y siempre seguirá en pos de otras, porque el verdadero mineral que busca eludirá todo cateo. No está en los montes, ni en la tierra, ni en el agua: está en su propia sangre. Muestras, filones, colpas, llampos de sangre. Es una riqueza que ningún ser humano podrá medir jamás. En otras circunstancias, la reacción de Russell habría sido simple: abandonarlo todo, marcharse. ¿Traía siquiera
- 42. alguna esperanza al partir de su patria? No, ninguna, Había venido por desengañar a su padre y volverlo a la razón y a la tranquilidad. ¿Era menos rico después del fracaso? De ningún modo, En el viaje a Chile no había gastado más de lo que pudieron costarle unas vacaciones modestas. Y allá, en Oruro, sus minas de estaño continuaban entregando normalmente su cuota de riqueza. Entonces, ¿por qué estaba desasosegado su espíritu, por qué permanecía en la incómoda pieza de un hotelucho en Chancón? El jugador que ha perdido una parada, por muchos miles que tenga en el bolsillo, siempre busca el desquite, la racha justa que habrá de doblegar al destino. A Edward Russell le estaba naciendo un alma de jugador, vale decir de minero. A los dos días de calma, se le hizo presente de golpe el deseo ignorado: quería ver a don Braulio Vargas, el ganador de la partida contra lo imprevisto. Deseaba saber cómo era ese hombre señalado por el destino para doblegar sin esfuerzo lo que todos habían anhelado. Y, como quien se despierta urgido por el tiempo, emprendió viaje, casi de anochecida, hacia la capital de la provincia. En el jardín del hotel halló a su padre en la silla de ruedas, cubierto por una manta. La voz sin vibración del viejo le anticipó que ya sabía todo. Las luces del vestíbulo, cuando lo empujó hacia adentro, se lo revelaron demacrado, marchito, sin voluntad. Pretendió consolarlo como a un niño a quien le han asesinado su perro favorito. Mister Dick, en medio de su desolación, conservaba un rencor persistente. pueril, casi molesto. —¡Ese canalla nos ha robado la minal —decía en inglés, refiriéndose a don Braulio Vargas. Y, luego, como un ritornelo: —Five fingers! Five fingers! El hijo le contó su expedición para alejar un poco su espíritu de la idea fija. Pero el anciano casi no le oía, recalcando una vez y otra que el mineral era el mismo y que los datos no eran exactos. —¡Si yo hubiera tenido mis piernas buenas!... —se quejaba casi llorando.
- 43. Edward bajaba la cabeza. ¿Qué ganarla con hacerlo ver que tos datos estaban incompletos? —¡Se nos adelantó ese miserable! Sí, era preferible que siguiera creyendo eso. Un día o dos de diferencia, y la mina hubiera sido de ellos, de los Russell. Edward se estremeció al comprobar que inconscientemente sumaba el suyo al pensamiento paterno. De ellos, de los Russell. ¿Qué tenía que ver él con el desfile de aventureros y fantaseadores que habían sido sus antepasados? Una esferilla de oro, ese era el símbolo de la locura. La lucía su padre en la oreja. Una esferilla hecha con oro de Australia. El primero en llevaría, habla sido Richard, una especie de bucanero borracho y maldiciente. Ahora resplandecía en el lóbulo de la oreja paterna, muy cerca de él, como la única cosa viviente, en ese rostro seco y ajado. “Será tuya cuando yo muera”, solía decirle el anciano. “Pero antes deberás convertirte en un legítimo minero”. El, Edward Russell, era, sin duda, más minero que todo el montón de fanáticos que lo habían precedido. ¿No sabía, acaso, mejor que nadie cómo crecía y se desarrollaba el metal? ¿No había desmenuzado el proceso milenario de la tierra y le eran familiares todas las capas geológicas determinadas por la ciencia? Su sabiduría no era de presentimientos, sino de exactas e inmutables comprobaciones. Sin embargo, todo esto tambaleaba porque un arriero viejo lo había acompañado una noche, allá en unos montes casi desconocidos... Después de dar a mister Dick la dosis de veronal que lo sumiría en el sueño, Edward estuvo hasta media noche chupando su pipa en la ventana, bajo las frías estrellas. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno, dijo a su padre: —Hoy iré a ver a don Braulio Vargas. El viejo que había recuperado en parte la flema de su raza, parecía sumamente preocupado de ponerle mantequilla a su pan. No levantó la vista sino después de unos segundos, y en sus azules pupilas resplandecía el interés.
- 44. —¿Qué te propones? —Nada. Hablar con él. Conocerlo. —Yo te acompañaré. Las cuatro pupilas gemelas se enfrentaron por un momento. Edward iba a decir que no, pero conocía la tenacidad del anciano y deseaba no perder tiempo. —Está bien —concluyó simplemente. Y después, mientras encendía su pipa: —Le hablaré por teléfono para prevenirlo. Se alejaron sus recias pisadas por el parquet lustroso. El viejo se quedó solo un momento, fijos los ojos en el mantel. No cambió de actitud cuando Edward retornaba. —Dice que nos aguarda en su oficina a las diez. Dentro de media hora —informó el ingeniero consultando su cuadrado reloj de pulsera. Mistar Dick enfiló hacia el dormitorio su silla de ruedas y veinte minutos más tarde volvió a salir, ya preparado. Edward también abandonaba su cuarto, y se juntaron en el pasillo. En la puerta se divisaba ya un automóvil aguardándolos. Don Braulio Vargas hizo pasar de inmediato a sus visitantes. Avanzó un paso para estrechar la mano de Edward y se inclinó, en seguida, con una sombra de extrañeza, sobre la figura del octogenario. —Adelante, señores. Les indicaba los más muelles asientos de su oficina. Edward, calmosamente, echó una ojeada en derredor. La pieza era vulgar, con un papel fuera de tono y unos muebles opacos. Todo allí parecía envejecido. El millonario, de pie frente a ellos, posaba sus miradas en uno y otro, invitándolos a explayarse. —En primer lugar, debo felicitarlo —dijo Edward con una sonrisa cortés. —Gracias... ¿Ustedes son también mineros? —El... y yo... y Richard y Percy... y todos los Russell, desde ha-ce mu-chos generaciones —le respondió mister Dick en un castellano lleno de baches. —Tenemos minerales de estaño en Oruro —aclaró Edward—. Yo soy ingeniero.
- 45. Don Braulio sentía un respeto instintivo por los extranjeros, a quienes otorgaba todas las buenas cualidades que faltan a los chilenos. Desde el comienzo barrunté que alguna utilidad podía sacar de estos dos imprevistos huéspedes. Llanamente confesó a sus interlocutores que no entendía mucho de metales y que, además, no podía fiscalizar personalmente la explotación de El Encanto, pues una laberintitis aguda lo hacía sentir vértigos de muerte frente a cualquier abismo u hondonada. —¿De modo que usted no ha pisado nunca esos cerros? —interrogó Edward con profunda extrañeza, mientras señalaba la cordillera de la costa por la ventana abierta. —Nunca —le respondió don Braulio—. Y lo que es peor, tal vez no logre llegar jamás allí. Padre e hijo se contemplaron un instante, y había igual desconcierto en sus actitudes. Edward pensaba hallarse con un hombre curtido por soles y vientos, con un alma iluminada y vibrante, con un abatidor de obstáculos. “De modo que El Encanto se ha entregado a cualquiera, igual que una mujer”, pensó con amargura rencorosa. Y quiso saber cómo se había producido aquello. Los amantes despreciados desean conocer a veces la técnica de quien los ha vencido. Don Braulio empezó a contar. —Ese que ustedes pueden ver en el retrato de la pared, era mi padre... Hizo una pausa y recorrió con su mirada las facciones del muerto. Y en seguida lo fue relatando todo. La rutina del progenitor, su estreno en el comercio, su lucha por hacerse de fortuna. En seguida surgió el Cojo Mardones. Luego, la revelación de su padre, sus andanzas en pos del minero y su encuentro fortuito con él en Cailloma. —Y aquí me tienen ustedes, poseedor de El Encanto, un mineral que yo creía fabuloso — concluyó pensativo. Mister Dick escuchaba fieramente, con la cabeza en alto y el entrecejo contraído. Era una trampa de la Suerte, una estafa a los sueños de los legítimos mineros. ¿Por qué don Braulio Vargas y no él? ¿Por qué? Era la suya una indignación callada y tensa, como la de quien ha per-
- 46. dido un pleito. Las palabras estaban demás y hubiera querido marcharse. Pero Edward había comenzado el relato de su propia aventura y ponía en cada frase un fuego desconocido. Reunía, ahora, dándole una elocuencia coherente, la historia que había vivido a trozos, desde el arribo de Espinosa a Bolivia hasta la marcha, la fuga más bien, del Compadre Pelao en Chancón. Todo como si anhelase ahogar algo que sangraba de su pecho, todo un dramatismo que hacía vivir de nuevo a los seres y constituía los esfuerzos tan vanamente gastados. —Este era el mapa que llevábamos —finalizó Edward Russell, extendiendo el papel arrugado frente a los ojos de don Braulio. El millonario fue a buscar el plano de sus pertenencias, el mismo que presentara al hacer el pedimento, y entre ambos comenzaron a confrontar. Todo Igual, menos la ubicación misma de la mina que aparecía desviada hacia el este. Algo había fallado en los datos del Informante, algo inexplicable, dada la conformación de los cerros. —Por eso no pudimos pasar —formuló Russell como para sí mismo—. Habla que hacerlo unos tres kilómetros antes del sitio señalado por Espinosa. Se guardó tristemente el papel, como un trofeo inútil. Después la charla recayó en las supersticiones mineras. Por boca de su padre, don Braulio había recogido muchas. Las fue relatando allí como un expositor, sin dejarse ganar por las fantasías, deslizando en medio algún comentario sensato. —¿Y... qué hay de la a-pa-ri-ción de su padre? —silabeó mister Dick. —¿Eso?... Quién sabe. No he querido buscarle explicaciones. —El Encanto aparece rodeado de excesivos misterios —siguió diciendo Edward, absorto— . Por ejemplo, el minero Espinosa aseguraba que nadie podría descubrir la yeta sin haber recibido la revelación por medio directo. Sin embargo, ese Cojo Mardones...
- 47. -El cojo cateaba por cuenta de mi padre, recuérdelo —Y... su padre murió cuando le tra-ían las muestras —sentenció mister Dick, inmutable. —¡Es verdad! —comprobó don Braulio, mientras la sombra de un temor le velaba el espíritu—. Ustedes, en cambio... —Nosotros... sí. Nosotros he-mos recibi do el mensaje. La voz del viejo tenía la fuerza serena de lo verdadero. —Esto... se he-re-da, esto... se re-cibe... como este aro de los Russell. Se tocaba la esferilla de oro en el lóbulo de la oreja. Y en esa actitud movilizaba un gesto de ídolo milenario que todo lo comprende y lo sabe. Era Richard, el sin ley; era Percy, el soñador; era Dick, el apasionado. Todos unidos en una sola sangre, en un instante del tiempo. Edward comprendió que algo solemne hablaba por boca de su padre. Después de aquella entrevista, vinieron otras. Don Braulio, cauto, temeroso, había pedido informes confidenciales acerca de los Russell y no quería darse a ellos hasta no saber qué grado de confianza merecían. Tenía ya su plan, pero el paso era harto grave para darlo en falso. Cuando hubo confirmado plenamente que sus huéspedes eran lo que ellos decían, encaró su proyecto resueltamente, pero alejándolo de toda idea de cálculo. —Mister Dick —expresó una tarde—, yo deseo que ustedes sean mis socios en la mina El Encanto. Al fin y al cabo, tienen tanto derecho como yo en esta empresa, y deseo contentar a esos poderes desconocidos que los han traído a Chile. Por la tarde quedaba firmada en la notaría la escritura de la sociedad Vargas y Russell Ltda., para explotar el mineral, con aportes y utilidades iguales por ambas partes, sin contar el trabajo del ingeniero, que dirigiría las faenas. El Destino quedaba, en apariencias, satisfecho * * *
- 48. En los primeros catorce meses de explotación, con medios rudimentarios, sin maquinaria casi, venciendo mil obstáculos, sobre todo en lo referente al acarreo del metal en bruto, la mina El Encanto produjo setecientos mil pesos de utilidad, descontando el valor de las herramientas y el pago de trabajadores. Una tras otra, se descubrieron dos vetas más: “El Fulminante” y “El Tonto”, cuyos nombres obedecían al hecho de haberse encontrado la primera por la explosión fortuita de un fulminante, y a haber sido hallada la segunda por un minero apavado y silencioso que le cedió el apelativo con que lo conocían. El mineral, después de aquello, ganó en importancia y aumentó fabulosamente las esperanzas de los tres asociados. Se contrataron ciento veinte hombres, entre apires, barreteros, muestreros, enmaderadores y personal secundario. Construcciones de tabla con techos de calamina comenzaron a levantarse para servir de camarotes. Se procedió a ensanchar el camino de mulas que bajaba hasta el valle y en la mitad del trayecto a Chancón alzáronse galpones para almacenar el metal. Todo fue previsto y resuelto por la mente precisa de Edward Russell, que concebía y ejecutaba sin dilaciones. A los dos años de trabajo, estaban casi dominados los cerros y ya no quedaba sino entregarse de lleno a la producción. Como si no aguardara más que esto, la yeta principal comenzó a estrecharse y las leyes de rendimiento bajaron de golpe a la mitad. Se desflocaba el metal en ramajes, perdía consistencia, tomaba otros rumbos. Hubo que trabajar en piques y en estocadas de reconocimiento. La situación se mantuvo por unos cinco meses. Edward pensaba en un error que lo había desviado del rumbo principal de la yeta. Pero las exploraciones no revelaron nada. Entonces, de labios de algún viejo, cayó la conocida sentencia, hecha de previsión y de fatalismo: —El oro es veleidoso, patrón. La ley siguió bajando hasta llegar a los setenta gramos. Ahí pareció afirmarse definitivamente. El ingeniero
- 49. se internaba en los socavones, descendía a los piques, pedía herramientas para sacar personalmente muestras de las estocadas. Leves rebrotes —110 gramos en la hilacha— le daban lumbre a su esperanza. Después, todo volvía a lo mismo. La mina fabulosa doblaba apenas en ley a todas las circundantes y aún tendía a descender. Hablase convertido en una explotación común. Al cumplirse los cinco años, se descubrió en las cercanías de Chaura un nuevo mineral, y hacía allá se marcharon los hombres más diestros, como sí comprendieran que nada más podía esperarse de El Encanto. Coincidiendo con esto, Piedra Blanca puso en labores nuevas vetas, y el desbande se hizo mayor. Sólo fueron quedando los sin ambiciones, los más viejos, los que no veían lejano su fin y únicos que creían en un rebrote imprevisto del oro que se adelgazaba. En una de las entrevistas que Edward sostuvo con don Braulio allá en la ciudad, éste le preguntó,preocupado: —¿Cree usted que el metal se acabará? El ingeniero lo miró con seguro dominio: —Hay todavía para veinte años de trabajo. Además, tengo un plan que le confiaré más adelante. Necesito comprobar primero si las tres vetas son ramificaciones de una principal. Esbozó datos técnicos que apoyaban su Idea y concluyó con calma: —Es necesario reponer los trabajadores que se nos han ido. Y aumentar en general los salarios. Piedra Blanca y Chaura nos van a dejar sin gente. Se sentó a la máquina para redactar un aviso: “Barreteros, enmadereros, ayudantes...”.
- 50. 6 RETORNAN DOS MINEROS BARRETEROS, ENMADERADORES Y AYUDANTES necesita la mina ‘EL ENCANTO” Dirigirse a don Braulio Vargas en calle Principal de esta ciudad. deletreó con algunos tropiezos Armando Escalona. Y en seguida, girando su rostro de facciones llenas y francas hacia Ricardo Robles, su compañero, le preguntó: —¿Qué te parece? El Otro, comprendiendo el doble significado del Inquirimiento, le respondió: —¿Ya tienes ganas de largarte otra vez? —Así no más ha de ser, gancho. Porque aquí... ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Miró hacia atrás, por encima del hombro, sin separar la barriga del suelo, y sus pupilas se iluminaron un Instante, al reflejar su agua oscura la parva de paja que se elevaba a sus espaldas. —También es cierto. No me hallo entre esta garuma. Ricardo sonreía despreciativamente mirando a los engavilladores, a los horqueteros y a los que manejaban la máquina de trillar, desparramados alrededor, comiendo de cualquier modo la galleta amarilla y la ración de porotos a medio cocer.
- 51. —Estoy harto aburrido ya —completé Escalona con un suspiro. —Entonces, ¿nos arriamos el sábado? —¿Y por qué no mañana mismo? —También es cierto. Esa tarde, por única vez, trabajaron con el ánimo alegre de quien va a finalizar su tarea. Al otro día se apersonaron al capataz que los oyó refunfuñando. —¡Esto es lo que gana el futre con recibir en el fundo a cualquiera que pasa!... ¿Quieren irse, los niños, no? ¿Yqué les cuesta aguantar dos días más? —Ha de ser porque no tenemos ganas —le respondió Ricardo con tono de impaciencia reprimida. —¡No me vengay con prosas! —lo conminé el capataz. —Si yo no proseo a nadie, señor. Pido que me paguen¡ lo que me deben. ¿Y creis que te van a robar tu porquería de plata? —Porquería será cuando usté la maneja —le retrucó el solicitante sin abatir su altivez. —Voy a darles un papel para que cobren. iY no vuelvan nunca más al fundo! —¡Filo que vamos a volver! ¿No ve que aquí es tan bueno el pago y la comida tan frondosa? —Y lo más bien que llegabai a raspar el tarro con la cuchara! —Hacía cuenta que le estaba rascando las costillas a una persona. —¡Ya no quiero más alegatos! ¡Aquí tiene su papel! —Nos hicimos ricos, Armando: cuarenta y ocho pesos entre los dos, sácale jugo. —¡El medio banquete que nos vamos a pegar! Y salieron alegres por debajo del arco de cemento que decía en su frontis: “Fundo La Engorda”. —¡La engorda de piojos! —dijo Ricardo al tornar la cabeza por última vez. Se habían ido muchas veces, de muchas partes. Pero nunca dejaban de sentirse contentos, como si cada salida fuese la primera; como si los caminos o los hombres pu-
- 52. dieran ofrecerles algo nuevo, a ellos, que ya lo conocían casi todo. ¿Por dónde no habían andado? Chile es angosto, y su valle tiene demasiada semejanza con un cauce. Y quien dice cauce dice tránsito, movimiento, fuga. Armando y Ricardo se habían dejado llevar siempre por corrientes imperiosas. Es decir, siempre no. Cuando ellos eran mineros —más bien: cuando ellos ejercían su oficio, porque no dejarían nunca de serio—, se habían aquietado por largas temporadas en el norte o en el centro. Todos los minerales forman uno solo, y el tránsito era como pasar de un socavón al vecino, de una estocada falsa a otra que retomaba la yeta perdida. Algo los obligó, imprevistamente, a cambiar de rumbo. Tuvieron que falsear su sino, haciendo de vendimiadores, de hojalateros, de labriegos, de mecánicos, de cargadores. Y en todas partes estaban siempre de paso, desde hacia tres años, en una especie de sobresalto constante. Armando Escalona, el mayor de los dos, detenido una vez por sospechas en Calama, había escuchado de labios de un agente de investigaciones unas frases que nunca olvidaría: “El minero vuelve siempre a las minas. Cuestión de darles tiempo no más. Caen solitos”. Conociendo la fórmula, no era difícil eludirla. Sin embargo, no es fácil para quien ha vivido con el combo o la barreta en las manos, para quien ha perforado a diente un cartucho de dinamita en el sitio donde ha de llevar la mecha y el fulminante. Cuando Ricardo Robles, joven, impetuoso, resuelto, solía decirle: “¡Ya está bueno, pues, gancho!”, él replicaba casi mordiéndose: Aguántele un tiempo más, hermanito”. Y hubiera dado un poco de su sangre porque los meses pasaran más ligero. Ese día juzgó que para prueba ya era bastante. Tres años. En tres años hay tiempo para que muchas cosas se olviden. Iban por el camino vecinal de la Candelaria, cruzando el puente de Mincha, un estero de poca corriente que dejaba ver las piedras del fondo. Ya pronto empalmarían con la carretera principal que habría de conducirlos a la oficina de don Braulio Vargas. Empezaron a reconocer los lugares. El Carmen era un pueblecito que parecía brotado del polvo y que al mirarlo desde lo alto debía confun-
- 53. dirse con él. Pasaron de largo, entre el ladrido de algún perro y los nasales ronquidos de una docena de chanchos que hozaban en una acequia como agrandándole el cauce. Entre el camino y la vía férrea que por allí cruzaba, optaron por esta última: era más directa y menos transitada. Cuantas menos personas toparan, mejor. Al pasar por un cruce, vieron allá a lo lejos el escudo de un retén de carabineros. Sesgaron ambos la mirada como esquivando una cosa desagradable. Pero un recuerdo idéntico les había cruzado la mente. Era siempre lo mismo. Para los dos, carabineros significaba sargento Morales. Y sargento Morales significaba muerte. Las manchas de aceite de los durmientes se les volvieron manchas de sangre. La escena de tres años atrás volvió de nuevo a proyectarse. Estaban trabajando en la mina Consuelo, a veinte kilómetros de El Teniente. Una tarde bajaron a Machali, pueblo de juergas, contrabandistas y garitos. Allí se les quedaron los billetes y hasta las prendas de vestir canjeables por vino. Después retornaron a pie por los cerros. En el camino se tropezaron con el Rome y su cuadrilla de guachacayeros. Emponchados, siniestros, tajeados los ojos de desconfianza, los contrabandistas abrieron una calle de amenaza y temor para que pasaran. Cuando estuvieron en medio de todos, la voz del Rome los paré en seco: —¿Para dónde van ustedes? —A la mina Consuelo. Somos barreteros. El Rome iba con un contrabando de pisco y le era forzoso precaverse. La vida de un guachacayero no vale más que una bela. Y esa bala se encuentra en el cargador de muchos máuseres policiales. El Rome, por bajo el ala de su sombrero, consultó con los ojos a toda la gaville. —Caminen, pero no se adelanten mucho —les dijo después. Por espacio de tres kilómetros, los dos mineros marcharon custodiados. Si eran espías, los chocos de los contrabandistas darían cuenta de ellos. Así llegaron el Arco de Piedra, un refugio empotrado en el monte como la obra de un arquitecto fantástico
- 54. Allí había dos secuaces más, aguardando al jefe. Uno de ellos clavó las pupilas en Armando Escalona y la fiereza de la expresión se le disolvió en sonrisa. —¡Guatón Armando! Se acercaba hasta él con una insinuación de abrazo, cuando se estrelló con la mirada del Rome. —¿Lo conoces? —¡Es Armando Escalona, mi gancho de la Trinitaria Y ante el abrazo de los dos amigos. un suspiro de alivio pareció reblandecer los músculos de todos. Comieron y bebieron allí con los contrabandistas. Después reiniciaron la marcha, tras aceptar en la salida un último sorbo de pisco que les brindó el Rome en persona. —Ustedes saben... —les dijo como excusándose. Los dos amigos hicieron un guiño de complicidad. Este encuentro salvé a los delincuentes. Y perdió a los dos mineros. El Rome pensaba aguardar la noche en el Arco de Piedra. Y, por algún conducto, la dotación del resguardo lo sabía. A la misma hora en que los dos mineros partían, el sargento Morales, al mando de siete hombres, abandonaba el retén para dar caza a la partida de guachacayeros. Fue Ricardo el que divisé primero los sables policiales. —iEh, ganchol Mire allá... Habla sido como un relámpago de plata entre los matorrales y las piedras. Los hombres del sargento estaban escondiendo sus caballos entre unas matas de peumo y se desplegaban en abanico, agazapados como pumas. Desde donde se hallaban, Ricardo y Armando podían ver la maniobra. —Los van a pillar como ratones —dijo Ricardo Robles. No podemos dejarlos que los maten. Por mi gancho Ismael Candia tengo que volver —le respondió su compañero. Y deshicieron el camino casI arrastrándose, jadeantes, sudorosos, sin cuidarse de clavaduras ni rasguños.
- 55. En el Arco de Piedra algunos de los hombres se habían entregado al sueño; los otros jugaban al naipe alrededor de una roca. Uno bajo, rechoncho, de labios crueles se había quedado de centinela. Al verlos que salían de entre las piedras, se echó la carabina al rostro. —¡No tire, compañero: somos nosotros! Se alzaron ante el centinela, sacudiéndose. —¿Y el Rome? —T’a durmiendo. —¡Despiértelo al tiro, porque vienen los perros del resguardo! Caras ansiosas se alzaron ante la noticia. Dos o tres manos se inmovilizaron, contraídas sobre las cartas. Y cada uno de los contrabandistas requirió con instintiva rapidez el choco. El Rome dio unas órdenes secas, tajantes, inflexibles. Había que volver al pueblo y, en caso necesario, “fondear” el contrabando. Agachados, en fila India, se deslizaron hacia abajo. Sonaron, entonces, los primeros tiros de la policía. —¡No hagan caso! —advirtió el Rome a sus hombres—. Están lejos y a esta distancia no hay puntería. Sin embargo, dos o tres plomos pasaron silbando lúgubremente por encima de ellos. ——¡Cuidado con la subida de la cuesta! —ordenaba el jefe—. ¡A toda carrera y bien separados! Cuando llegaron al otro extremo, uno de los contrabandistas se quedó de pronto apuntando con un dedo rígido hacia abajo. Por el camino ascendía una nueva partida de carabineros montados. —¡Aquí sí que nos reventaron! —¡No queda más que arriarse para la quebrada! —¡No sean brutos! bramó el Rome—. De arriba nos harían harnero a balazos. ¡Hay que volver al Arco! Allí encontraron a los dos mineros ocultos por temor a las balas. Los pusieron al tanto de todo, mientras afuera el eco de las carabinas se aporreaba en los cerros. Los hombres del sargento Morales estaban a tres-
- 56. cientos metros del Arco; los otros. los que venían del pueblo, se encontraban a cosa de un kilómetro y medio. El Rome comprendió que era preciso jugarse el pellejo con rapidez. —¡Hay que balear a los de arriba! —dijo apretando los dientes. El plan del jefe era sencillo: distraer hacia un lado a los atacantes para matar a unos dos o tres desde atrás, abriéndose paso por la brecha. Instruyó rápidamente a sus hombres y comenzó a gatear por entre las piedras, hacia la derecha, seguido por el Seco, el mejor de sus tiradores. Chocos y carabinas se respondían como perros ladrándose. El Rome vio caer a uno de sus hombres con la cabeza perforada. Otro, herido en el brazo derecho, se apegó contra el suelo, imposibilitado para seguir disparando. Entonces, el jefe gritó: —¡Entréguenle los chocos a los mineros que están en la cueva! Y sigan todos disparando! Ismael Candia fue al encuentro de Armando Escalona. Explicó entrecortadamente la situación y tendió a los mineros los chocos sobrantes. —De todas maneras los carabineros los van a matar si los encuentran. Nunca les creerán que no andaban con nosotros. Armando y Ricardo reconocieron que era verdad. Un momento después sus armas tronaban el aire. El destino los había llevado a ser lo que ellos no querían: de ahí en adelante andarían huyendo de su oficio como si los persiguiera una maldición. La maniobra de Rome, audaz en su simpleza, dio resultado. El seco tumbó certeramente a dos policías, disparándoles por retaguardia, y el jefe eliminó a un tercero, cogiéndolo de flanco de su escondite. El camino de la derecha quedaba más o menos libre, bajo la certera vigilancia del Seco que los dominaba con su arma. A una señal del Rome, los contrabandistas se precipitaron hacia allí. Fue una carrera endemoniada de la cual Armando y Ricardo conservaban sólo un recuerdo nítido: el de su llegada hasta los caballos. Ellos habían visto el sitio en que los policías se desmontaron, y ya cruzado el cerco de las
- 57. carabinas, llegaron hasta allí sin dificultad. El sargento Morales, comprendiendo lo que se proponían, traté de cortarles el paso, seguido de un subordinado. Ricardo tuvo que matarlo, y Armando abatió al compañero, casi a boca de jarro, después de esquivar milagrosamente un plomo que le dejó un largo desgarrón enlos pantalones, a la altura del vientre. Los contrabandistas eran ocho, sin contar a 108 dos mineros, y sólo salvaron tres: el Rome, el Seco y uno insignificante a quien apodaban el Charcán. Este último conocía los cerros mejor que nadie y supo guiar a los caballos como un artista. Anduvieron seis días por la cordillera, hambrientos, fatigados, y sólo acordaron bajar cuando el Charcán lo estimé prudente. Sacrificaron los caballos que les quedaban —se hablan comido uno—, arrojándolos a una sima, para que no fueran a adelantar su rumbo. Enfilaron después hacia el valle, separados, adelante los dos mineros, detrás los otros tres, por senderos distintos. En un despachito de la hacienda El Traume, adonde llegaron a pedir trabajo, los dos amigos oyeron de boca de unos carreteros su propia hazaña, como si fuese la empresa de unos héroes legendarios. —Dicen que andaban metidos unos mineros de la Consuelo en el asunto. Ellos solos mataron a tres carabineros. —¿Y cómo se supo? —El ayudante del sargento Morales estaba vivo todavía cuando llegaron los carabineros de abajo. Vino a morir después que lo contó todito, cuando lo llevaban para el resguardo. Los dos amigos pagaron y se fueron con la cabeza gacha, sin pronunciar palabra. Y ahí fue donde por vez primera bailó en la mente de Escalona la sentencia inquietante: “El minero vuelve siempre a las minas”. Sin embargo, cuando abandonaron la oficina de don Braulio, doblando alegremente el papelito que los reintegraba a su oficio, todos los malos presagios se desvanecieron y el mundo pareció adquirir un significado de seguridad y de confianza.
- 59. 1 EL SALUDO DEL ZUNCO Promediaba el mes de febrero cuando llegaron a El Encanto. Arregazado entre altos cerros, el campamento carecía de mirajes, como si estuviera en mitad de un pozo verde y azul. Tan sólo hacia levante se abría el panorama, dejando ver el valle y los sembrados de abajo. Y el corazón sentíase oprimido por un anhelo de libertad y de anchura. Las construcciones se levantaban en una repisa de veinte metros de ancho por el triple de largo, y la pared posterior de la cocina y de los camarotes estaba casi empotrada en el cerro. Sin embargo, como faltara espacio, nuevas edificaciones —las piezas de la administración— se alzaban allí donde concluía la repisa y principiaba el abismo. Las ventanas, estrechas y altas, caían directamente hacia el vacío. Todo estaba hecho de tablas y calamina. Más allá veíanse tres cuevas en explotación. De ellas salían rieles oscurecidos por la humedad que los carros metaleros traían del interior. Estas vías de fierro, estrechas y envejecidas, finalizaban su trayecto en la cancha donde diez o doce hombres chancaban piedras que otros iban metiendo en sacos de mediano porte. Una tropilla de mulas guiadas por un viejo gritón y barbudo acarreaba luego estos sacos hasta El Repecho, pequeño campamento situado a media falda, accesible ya a los camiones. Ricardo y Armando hablan llegado hasta aquí traídos por El Pecoso, un rapaz de quince años, de cabeza cobriza, que desmentía la hispidez de su pelo con la dulzura man-
- 60. sa de sus grandes ojos. Era el marucho de El Encanto, y sus funciones consistían en llevar y traer correspondencia, carne y encargos entre el pueblo y la mina. Ayudaba, además, en sus labores a Emilia, la cocinera. Llegó El Pecoso al campamento y de inmediato viose rodeado por cuatro perros que saltaban en torno a su caballejo, oliscando la carne. Entonces comenzó a gritar: Hendiendo el humo de la cocina, surgió una criolla rolliza y joven, de baja estatura y fuertes piernas. Traía remangados hasta más arriba del codo los brazos morenos y esgrimía un garrote de peumo en la diestra. —¡Un lado, Ají Picante!... ¡Sosiégate, Montero!... ¡Mira, condenado, no más! ¡Ya, ya fuera, Tolín! ¡Si parece que a estos quiltros no les dieran de comer, creo en Dios! Y desbandó a los animales de cuatro estacazos bien dirigidos. Entonces reparó en los forasteros y pareció avergonzarse. —Son mineros nuevos —le informó El Pecoso, mientras desmontaba. Emilia fingió despreocuparse de los desconocidos y se dio a desatar los sacos que colgaban de la montura por la parte de atrás. —¡Ayúdame, pues, niño! El Pecoso estiraba las piernas, remolón y lento. —¡Chis! Si traigo las corvas cocidas —replicó—. A este pingo se le va en puro sudar y huesos. —¡Cuándo no, pues! —se quejó la mujer, estironeando los nudos—. ¡Pero estos sacos vienen amarrados como para no desatarlos nunca! —siguió en sus rezongos. Entonces Armando se aproximó. —A ver, señora, déjeme a mi. El Pecoso se rió con malicia. —¿Y a vos, qué te pasa? —relampagueó Emilia, ofendida. —Señora, le dijo... Si anda buscando novio, ¿que no se fija? Y señalaba pícaramente las enaguas de la hembra, más bajas que la pollera.
- 61. —¡Yo te voy a enseñar, atrevido no más! El Pecoso arrancó riendo hacía los socavones y gritó desde lejos: —¡Le voy a decir a Don Pascua que llegaron ustedes! Lo vieron desaparecer por una de las cuevas. Armando desató los bultos y con la ayuda de Ricardo los llevó a la cocina. Adentro estaba lleno de humo y había olor a cochayuyo cocido. También la cocina servía de comedor a los mineros. Una mesa de tablas brutas se prolongaba por el centro del recinto, flanqueada por largas bancas de madera que el roce había pulido. Emilia se inclinó para arreglar el cajón en donde había que poner los sacos, y al hacerlo se vieron sus pechos por el escote. Los ojos de Ricardo brillaron, encandilados, y la hembra, al erguirse, halló aquella mirada oscura y ardiente. Entonces, una extraña turbación le puso lerdas las manos. Ricardo salió sin premura, seguido por su compañero. Afuera estaba don Pascua, el capataz de las labores. —¿Ustedes son los nuevos? —les pregunté, mientras se rascaba la oreja izquierda con la mano derecha. —Nosotros —dijo Armando. —¿ Enmaderadores? —No. Barreteros. —¡Ah, ah’ Ahora se rascaba la oreja derecha con la mano Izquierda. —Tendrán que comenzar mañana, porque hoy... Sus ojos cenicientos miraron hacia lo alto por entre las cejas de matorral, como buscando el sol. Hizo ruido con la lengua en alguna picadura de los dientes y echó a caminar hacia los camarotes. —Vengan para aca. Marchaba con calma de hombre tranquilo, llevándose alternativamente las manos a una y otra oreja. Tenía un rostro mineral que hacía imprecisable su edad. Los camarotes estaban atestados de camas, que eran un muestrario de mugre, plumas, roturas, manchas y pren-
